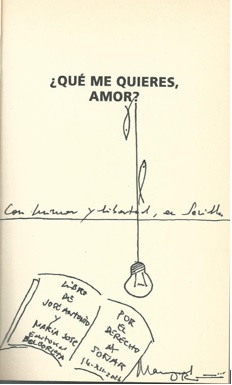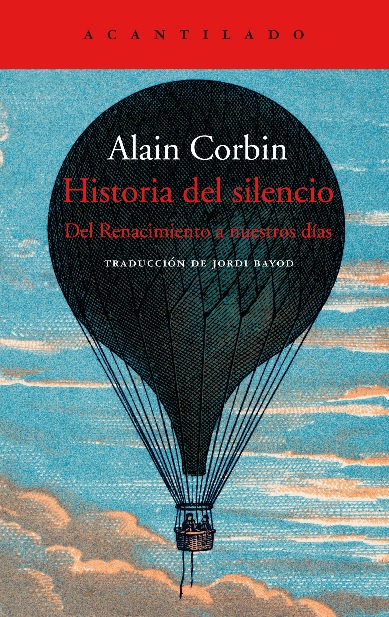Sevilla, 30/X/2019
Publico hoy de nuevo el BREVIARIO DE ELECCIONES GENERALES 2019, que es la recopilación de artículos escritos antes de la campaña electoral del pasado 28 de abril en este cuaderno digital, en referencia a este evento transcendental para un país que sigue muy desordenado políticamente. A diferencia de lo que dijo de forma irónica Groucho Marx, «estos son mis principios: si no le gustan tengo otros», estos son mis principios electorales y les aseguro que no tengo otros. Lo que dije entonces sigue teniendo valor y vigencia en estos días, cambiando solo el espacio y el tiempo al haber pasado seis meses desde aquél momento y con una intrahistoria política de la que hoy no quiero acordarme.
Adelanto el Prólogo del mismo para comprender en su fondo y forma la justificación de entrega de nuevo a la Noosfera de estas palabras escritas con alma. Espero que lo compartan para que el tejido crítico pre-electoral crezca en razonamientos para participar activamente en esta recortada campaña electoral y en su momento transcendental: el depósito del voto responsable en la urna correspondiente.
Gracias anticipadas por comprender este mensaje y por navegar conmigo en la amura de babor (no inocente) de «La isla desconocida», el barco imaginario de Saramago que nos ayuda siempre a salir de nosotros mismos para compartir la vida con los demás, sabiendo que nada humano nos es ajeno.
BREVIARIO DE ELECCIONES GENERALES 2019
Prólogo
Hace más de dos mil años, Quinto Tulio Cicerón escribió un breviario para la campaña electoral (Commentariolum Petitionis) [1], en la que su hermano Marco aspiraba al consulado de la república de Roma, en el año 63 antes de Cristo, que finalmente ganó compartiéndolo con Gayo Antonio. Su gobierno, colegiado, duraba solo un año, alternándolo cada mes y asumiendo la más alta magistratura civil y militar. Es un libro precioso que sigue vivo en su fondo y forma, salvando lo que hoy haya que salvar (mutatis mutandis) en el contexto actual de las elecciones generales de 2019. Las consideraciones que contiene son perfectamente aplicables en estos tiempos tan modernos, porque tiene un hilo conductor entretejido en tres grandes principios que debía atender el candidato Marco: era un hombre nuevo (no tenía antecedentes sociales relevantes y tenía que saber utilizar esta condición), aspiraba al consulado (cargo de la máxima excelencia para gobernar la República) y “ésta es Roma”, es decir, debía conocer bien cómo era en su esencia el Imperio Romano, la Ciudad que tendría que gobernar: “una ciudad constituida por el concurso de los pueblos, en la que abunda la traición, el engaño y todo tipo de vicios, en la que hay que soportar las arrogancias, la obstinación, la envidia, la insolencia, el odio y la impertinencia de muchos. Creo que tiene que ser muy prudente y muy hábil el que vive rodeado de tantos hombres con vicios tan diversos y tan graves, para poder evitar la hostilidad, las habladurías, la traición, y para que una misma persona pueda adaptarse a tal variedad de costumbres, de discursos y de intenciones”.
En este marco histórico, actualizado, he recopilado unas consideraciones (en el sentido etimológico de breviario, epítome o consideraciones breves) ya publicadas en mi blog, El mundo sólo tiene interés hacia adelante, bajo el epígrafe de “Elecciones generales 2019”, una serie de once artículos publicados entre febrero y marzo de 2019, en el que he tratado a modo de breviario de campaña electoral, asuntos muy relevantes a tener en cuenta por los partidos políticos en liza y por sus líderes, con un hilo conductor ideológico y de creencia situado en la izquierda, no inocente, en la amura de babor de la embarcación imaginaria de Saramago en su Cuento de la isla desconocida. El breviario de campaña electoral que público recoge los siguientes principios: la construcción de grandes alamedas de libertad para que puedan pasear por ellas las personas libres, la dignidad de la izquierda por encima de todo y la elaboración de programas ajustados al principio de realidad; el aviso claro de que el Partido Abstencionista prepara ya su campaña, la defensa del sufragio de las personas discapacitadas y la imprescindible austeridad del gasto en las campañas electorales; la presencia en las mismas de los jóvenes como claro objeto de deseo electoral, la verdad política en los programas electorales y el aviso sobre un enemigo político que acecha siempre: la corrupción de la mente; la declaración prioritaria de políticas sociales y la ética del voto que, como la palabra, siempre nos queda.
Animo a leer estas reflexiones, a modo de breviario urgente para una campaña electoral transcendental para nuestro país, para que vuelva a normalizarse la vida “política” en el sentido más puro del término. Lo necesitamos como agua de abril, para recuperar serenidad suficiente que nos permita vivir con la libertad a la que aspiran las personas dignas. Esta es la razón que puede llevar a muchas personas indecisas a votar, como acto supremo en democracia, confiando en candidaturas dignas, porque todas no son iguales. Así lo decía Quinto a su hermano mayor Marco Tulio Cicerón en el breviario de referencia: “Cuentas con muchas personas, haz que sepan la importancia que les das. Si consigues que deseen apoyarte los que están indecisos, éstos te ayudarán mucho”. Porque los ciudadanos, es verdad, responsables importamos mucho.
Sevilla, 12 de abril de 2019, en el primer día de campaña electoral para las elecciones generales
[1] Cicerón, Quinto Tulio. Breviario de campaña electoral, 1993. Barcelona: Quaderns Crema.
CLÁUSULA ÉTICA DE DIVULGACIÓN: José Antonio Cobeña Fernández no trabaja para ninguna empresa u organización religiosa, política, gubernamental o no gubernamental, que pueda beneficiarse de este artículo, no las asesora, no posee acciones en ellas ni recibe financiación o prebenda alguna de ellas. Tampoco declara otras vinculaciones relevantes aparte de su situación actual de jubilado.