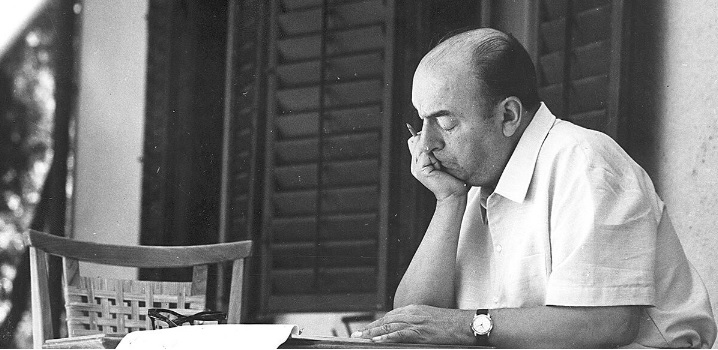Sevilla, 31/XII/2019
Ángel González escribió un poema cargado de historia reciente en este país y en el mundo que nos rodea. Llevaba por título “Alocución a las veintitrés” (1). Hoy, cuando quedan muy pocas horas para que finalice un año controvertido desde la perspectiva política de un país que ha mantenido un gobierno en precario por falta de visión de Estado por parte de muchos responsables políticos, lo he recordado porque, salvando lo que haya que salvar, me ha sonado como muy cercano en su fondo y forma.
Lo traigo a colación porque estas palabras de Ángel González son un símbolo de lo que a veces no queremos ver aunque es evidente lo que está pasando, aplicando el principio de realidad de Freud cuando finaliza este año. Las preguntas serias son las que enuncia metafóricamente el poeta: ¿quién se dirige a quién? ¿quién, con poder suficiente, sean reyes, presidentes o ministros, se dirige así a sus subordinados con un discurso paradigmático de doble moral? ¿lo pronuncian solo los políticos o todas las personas que no quieren ver lo que miramos todos, solo por ejercer cierta prepotencia sobre los demás? ¿afecta solo a los de arriba o solo a los de abajo, a los de izquierdas o a los de derechas? ¿a todos?
Alocución es un discurso o razonamiento breve por lo común y dirigido por un superior a sus inferiores, secuaces o súbditos [sic, según la RAE]. Lo que sí tengo claro es que cuando cambie el año, suenen las campanadas y nos enfrentemos a las uvas, esta alocución va a ser un revulsivo a las veinticuatro horas para que aprendamos del valor de la libertad de la palabra que aún nos queda y que, afortunadamente, no está a la venta en Amazon ni en los mercados porque, seamos sinceros, interesa escucharla solo a unos pocos.
ALOCUCIÓN A LAS VEINTITRÉS
Ciudadanos perfectos a estas horas,
honorables cabezas de familia
que lleváis a los labios vuestra servilleta
antes de pronunciar las palabras rituales
en acción de gracias por la abundante cena:
vuestra responsabilidad de sólidos pilares
de la civilización y de Occidente,
del consumo de bicarbonato sódico
y del paternalismo hacia la servidumbre,
exige de vuestra parte
cierta ignorancia de hechos también ciertos,
un esfuerzo final en bien de todos,
la tozuda incomprensión de algunas realidades,
la fe más meritoria, en resumen,
que consiste en no creer en lo evidente.
Yo podría jurar que la tierra está fija
–ya lo juré otras veces–
y que el sol gira en torno a ella;
yo podría negar que la sangre circula
–lo seguiré negando, si hace falta–
por las venas del hombre; yo podría
quemar vivo a quien diga lo contrario
–lo estoy quemando ahora–.
No es que sean importantes los asuntos
objeto de polémica:
lo importante es la rígida
firmeza en el error.
Pues las mentiras viejas se convierten
en materia de fe, y de esa forma
quien ose discutirnos
debe afrontar la acusación de impío.
Con esto, y una buena cosecha de limones,
y la ayuda impagable de nuestros coaligados,
podemos esperar algunos lustros
de paz como ésta de hoy,
en una noche semejante a ésta de hoy,
tras una cena lo mismo que ésta de hoy.
Tal como siempre, pues, pedid conmigo:
Más fe, mucha más fe.
Que en cierto modo,
creer con fuerza tal lo que no vimos
nos invita a negar lo que miramos.
(1) González, Ángel, Palabra sobre palabra, 2018. Barcelona: Austral, p. 176s.
CLÁUSULA ÉTICA DE DIVULGACIÓN: José Antonio Cobeña Fernández no trabaja para ninguna empresa u organización religiosa, política, gubernamental o no gubernamental, que pueda beneficiarse de este artículo, no las asesora, no posee acciones en ellas ni recibe financiación o prebenda alguna de ellas. Tampoco declara otras vinculaciones relevantes aparte de su situación actual de jubilado.