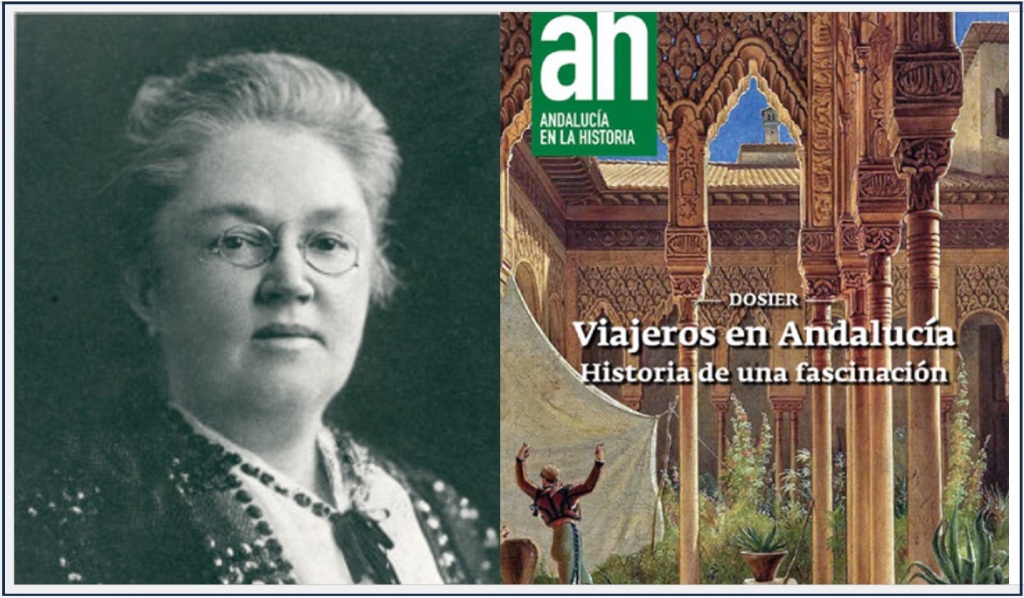
Olvidar el olvido: don Ramón Gómez de la Serna contó de alguien que tenía tan mala memoria que un día se olvidó de que tenía mala memoria y se acordó de todo.
Eduardo Galeano, en Patas arriba. La escuela del mundo al revés
Sevilla, 31/VII/2023
En plena canícula, en la que toman un protagonismo especial los libros de viaje, he arribado a una isla desconocida, en un dosier dedicado a los viajeros en Andalucía, que documenta la verdadera historia de una fascinación que ha permanecido oculta durante siglos: el papel que muchas mujeres viajeras aportaron para que se tuviera una visión diferente de esta tierra, contrapintoresca, un neologismo creado por Alberto Egea Fernández-Montesinos, profesor titular de la Universidad Pablo de Olavide, en Sevilla, expuesto de forma exhaustiva en el artículo que ha publicado recientemente en la revista Andalucía en la historia, con un título programático y esclarecedor: Viajeras olvidadas en Andalucía.
¿Qué se entiende por lo contrapintoresco? En palabras del profesor Egea Fernández-Montesinos, “podríamos definir lo contrapintoresco como un enfoque alternativo que contraviene o cuestiona los estereotipos fijados por anterioridad por otros viajeros, en este caso en el discurso literario e historiográfico sobre Andalucía. Mediante este neologismo ilustro diversos ejemplos en los que ciertas escritoras intentan esquivar tópicos trillados para presentar otros ejemplos de realidades más cercanas”. Es verdad y a mí me ha ocurrido en mi incursión en libros de viaje del siglo XIX, sobre todo leyendo a Washington Irving y Richard Ford, que la visión de Andalucía estaba trufada de típìcos tópicos, que aportaban poco al conocimiento profundo de esta maravillosa tierra andaluza, pero que blindaron una serie de estereotipos vergonzantes que han llegado hasta nuestros días, como manifiesta este autor: “ellos [refiriéndose a Washington Irving, Richard Ford y Karl Baedecker] sembraron una serie de prejuicios y lugares comunes sobre Andalucía que llegan hasta nuestros días y cuya persistencia, como bien apunta un científico, es más difícil de desintegrar que un átomo”.
A través de los estereotipos clásicos sobre bandolerismo, gitanos, mendigos, hospedería, viandas y la malhadada “indolencia”, el profesor Egea traza una semblanza breve, pero dos veces buena desde el punto de vista crítico, sobre lo que ha llegado hasta nuestros días y lo que estas viajeras intentaron reflejar de experiencias concretas, vividas en vivo y en directo, alejadas de cualquier subjetividad, algo muy propio desde la perspectiva canónica de los viajeros de toda la vida, que es lo que imponía el mercado en aquella época aunque nos parezca altamente curioso. A través de la autoras Louise Chandler Moulton, Matilda Betham-Edwards y Louise ChandlesMoulton, cuestionando la denominada “peligrosidad del país”, se dibuja de forma más amable y objetiva la amplia literatura recogida sobre el bandolerismo, andaluz por más señas, que en el caso concreto de esta última, en relación con la visión ofrecida al respecto por Washington Irving sobre la “la omnipresencia del bandolerismo en España”, que “aquel que aquello afirmó, no es más que un calumniador”.
Sobre marginados, mendigos y gitanos, me ha llamado la atención lo expuesto por el profesor Egea en relación con lo expuesto sobre esta realidad por la autora americana Katharine Lee Bates, que más allá del estereotipo y pintoresquismo, se centra sobre todo en sus problemas sociales, “abordando episodios de su lucha diaria. De hecho, más que quedarse en lo anecdótico, Bates se intenta acercar a este pueblo visitando sus barrios y participando de sus condiciones de vida, sus comidas y sus relaciones familiares”, comentando sobre el origen de su marginación y proponiendo ciertas soluciones “para resolver lo que ella considera falta de integración social”.
Cuando abordan la realidad retratada de forma muy negativa por los viajeros clásicos en relación con los hospedajes y alimentación, también se vuelve a destacar la “otra visión” más amable y también objetiva a su vez, de las viajeras citadas, destacando de nuevo la aportada por Katharine Lee Bathes, que se esfuerza por conocer el idioma en el que se habla, fuente de muchas incomprensiones viajeras, así como las expresiones más cercanas al pueblo, destacando su experiencia en Córdoba por la hospitalidad recibida y por la calidad del alojamiento que disfrutó, por ejemplo, frente a viajeros clásicos que aconsejaban en sus libros “que no durmieran jamás” en esta ciudad. La omnipresente olla en el amor de la lumbre no era para ellas algo a denostar sin más, sino una realidad cultural a la hora de abordar el encuentro familiar y laboral, así como el menaje utilizado por todos los comensales.
También se aborda en este artículo algo que es un clásico estereotipo para Andalucía, su indolencia. Las autoras citadas se esforzaron en destacar, en su viaje por Andalucía, la laboriosidad de hombres y mujeres en el campo, de sol a sol, que se resume en lo que aportó Emmeline Stuart-Wortley, cuando afirmó que “la mujer parece muy trabajadora en estas latitudes”, algo que se ratifica posteriormente por Nina Murdoch en palabras rotundas frente a los clásicos estereotipos: “la mujer trabajadora de Andalucía son sus heroínas calladas y sublimes”. Una vez más, Katharine Lee Bathes, reconociendo sus prejuicios, es capaz de cambiar su percepción esta realidad en su viaje por España: “Pudimos reformar nuestro concepto sobre el español para admitir que se trataba de gentes con un vigor natural y una marcada laboriosidad”. Susan Hale lo manifestó de forma rotunda y así lo recoge el profesor Egea en su artículo: “En resumen, ¡ya estábamos en Andalucía! Andalucía, la región del romance y el sol, la región más bonita de España […] Los andaluces combinan la ligereza y el disfrute de su clima con el saber vivir, la luz y el dolce far niente. Aquí la vida es un placer y sus modales son exquisitos”.
En el contexto anterior, no olvido hoy al finalizar estas palabras, lo que ya he expresado tantas veces en este cuaderno digital, en relación con lo manifestado por Stefan Zweig en su visita a Sevilla en 1905 (1), recogida en un libro precioso de viajes, De viaje II: Francia, España, Argelia e Italia, porque me parece maravilloso constatar el aprecio a esta región, a esta ciudad en concreto, destacando sus inmensos valores y la calidad cultural en la vida de los andaluces, abordando también sus claroscuros alejados de tópicos infundados: “Hay ciudades en las que nunca se está por primera vez. Deambulas por sus calles desconocidas y sientes como si de todos los rincones te acudieran los recuerdos, te llamaran voces amigas. Su rostro -porque las ciudades puedes ser como las personas: tristes y viejas, risueñas y jóvenes, amenazadoras y gráciles, dulces y afligidas- te suena de una ciudad hermana, o de una imagen, de un libro, de una canción. Y Sevilla es así”. Y nos une a Salzburgo, a Mozart, declarando a ambas «ciudades gemelas». Cuando avanza en este hermanamiento (que alguna vez habría que honrar), aborda una cuestión dolorosa en la historia de Sevilla: “La vida parece tener aquí un ritmo más veloz, y las personas la sangre más viva; en ningún lugar hay más estómagos hambrientos que en Andalucía y, aun así, Sevilla brilla con su portentoso colorido, resplandece de alegría y nos saluda con miles de banderas. Aquí se puede ser feliz”. Una reflexión que bordea los típicos tópicos de esta ciudad pero que resuena todavía en julio de 2023, cuando sabemos que Andalucía, junto a su belleza natural, también arrastra una situación de exclusión y pobreza severa, como contrapunto que no se debe olvidar en viajes de ensalzamiento a ninguna parte.
NOTA IMPORTANTE: Para completar lo expuesto anteriormente y por si alguna persona está interesada en conocer con detalle a Katharine Lee Bartes, recomiendo la lectura de su obra Rutas y caminos españoles, a la que se puede acceder en la siguiente dirección electrónica: https://traduccioneseditoriales.wordpress.com/2018/11/24/traduccion-de-la-obra-inedita-spanish-highways-and-byways-de-katharine-lee-bates/, sitio de traducción, excelente, del profesor Alberto Egea Fernández-Montesinos.
(1) Zweig, Stefan, De viaje II: Francia, España, Argelia e Italia. Madrid: Sequitur, 2015.
CLÁUSULA ÉTICA DE DIVULGACIÓN: José Antonio Cobeña Fernández no trabaja en la actualidad para empresas u organizaciones religiosas, políticas, gubernamentales o no gubernamentales, que puedan beneficiarse de este artículo; no las asesora, no posee acciones en ellas ni recibe financiación o prebenda alguna de ellas. Tampoco declara otras vinculaciones relevantes para su interés personal, aparte de su situación actual de persona jubilada.
UCRANIA, ¡Paz y Libertad!

Debe estar conectado para enviar un comentario.