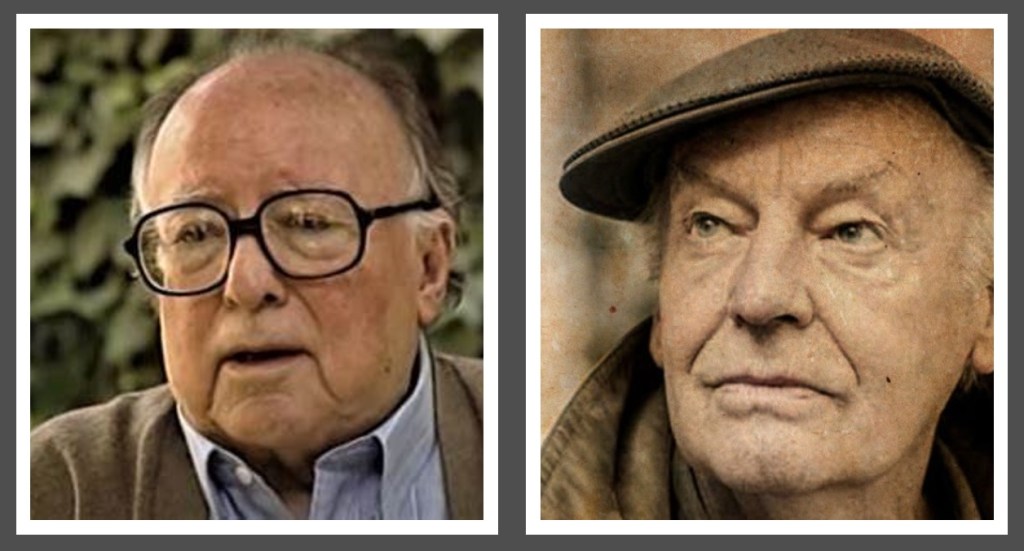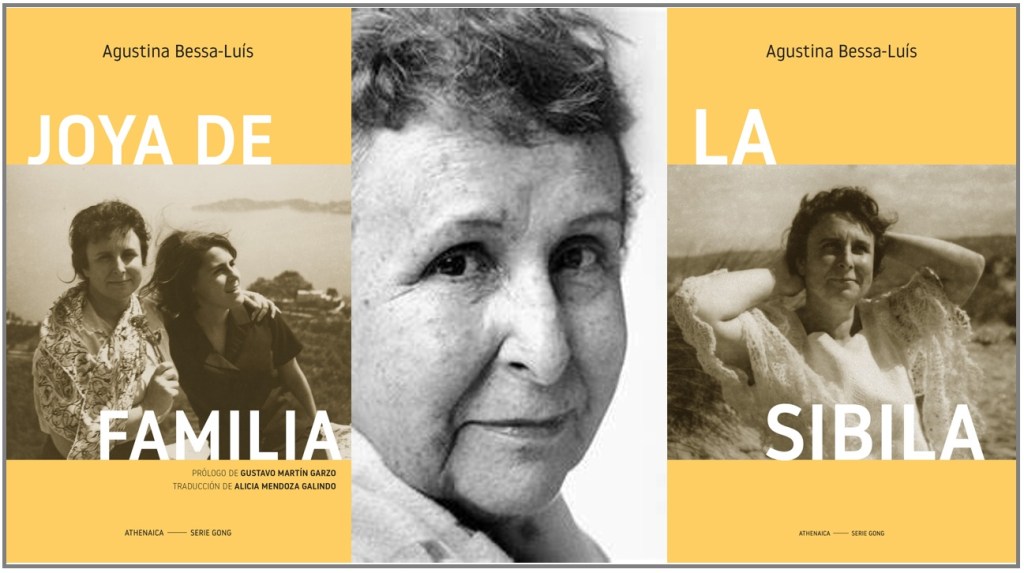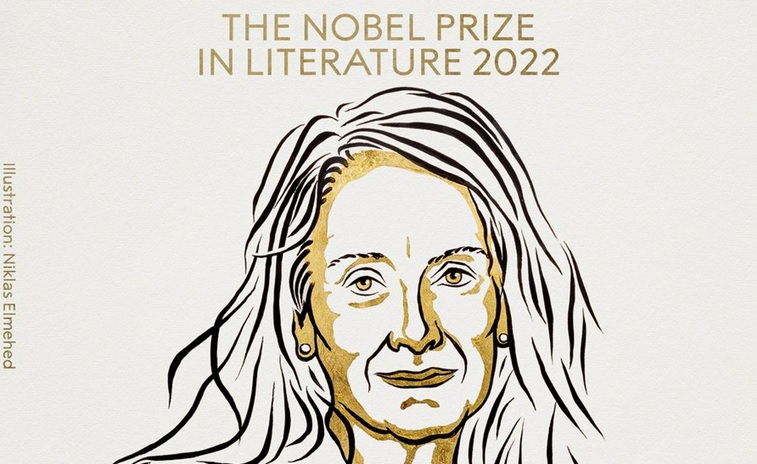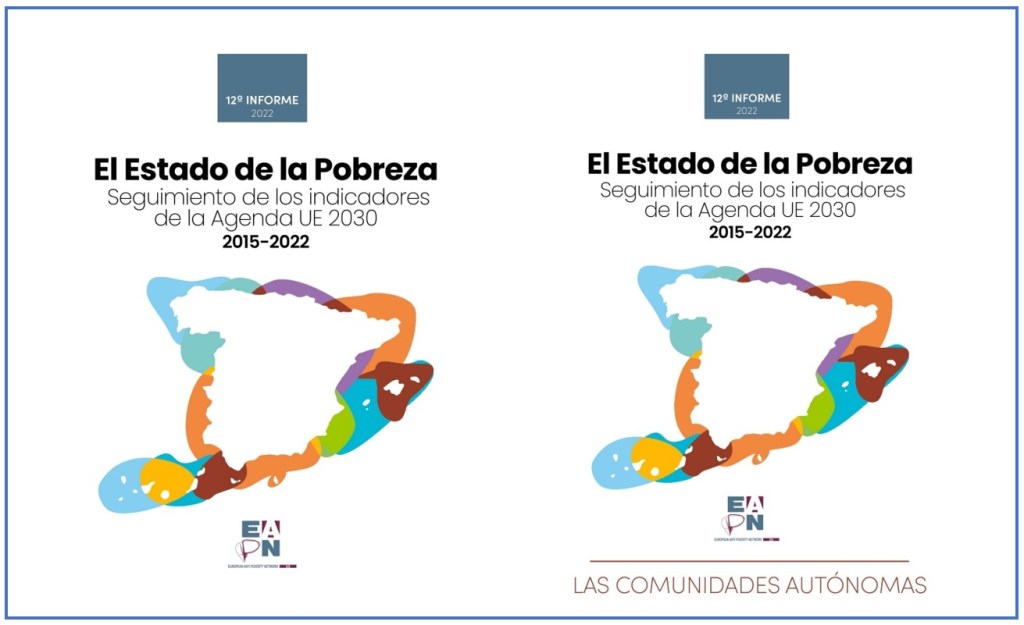
Conocer con datos científicos que 2.738.318 ciudadanos y ciudadanas en Andalucía, es decir un 32,3% del total de población, están viviendo la pobreza en sus vidas y, de forma más aguda, la pobreza severa, en un porcentaje del 8,1% del total, es decir, casi un millón y medio de personas, son cifras lo suficientemente elocuentes que confirman que algo no estamos haciendo bien en esta Comunidad, porque contra datos no valen argumentos.
Sevilla, 25/X/2022
La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) presentó ayer en el Congreso de los Diputados su XII Informe “El Estado de la Pobreza. Seguimiento de los indicadores de la Agenda 2030 UE 2015 – 2021”’, de sumo interés social porque por primera vez se recogen “los datos oficiales de pobreza tras la pandemia de la COVID-19, mediante un análisis detallado de todos los indicadores sociales disponibles a nivel estatal y autonómico”. El indicador AROPE (At Risk Of Poverty or social Exclusion), que ya he explicado en artículos anteriores su evolución estadística, “sitúa la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social en 2021 en el 27,8 % de la población residente en España, frente al 27% registrado el año anterior. Este porcentaje se traduce en 13.176.837 personas, 380.000 más que en 2020 […] El XII Informe está marcado por el cambio metodológico del indicador AROPE, que se modificó en 2021 de acuerdo con los objetivos de la Estrategia Europa 2030. La tasa AROPE, con la nueva metodología, se define como población en riesgo de pobreza o exclusión social a aquellas personas que se encuentran al menos en una de estas tres situaciones: riesgo de pobreza, carencia material y social severa, o baja intensidad en el empleo”.
Hay que reconocer que el estudio muestra un empeoramiento de los principales indicadores de pobreza en 2021, “aunque en menor intensidad si se tienen en cuenta las estimaciones realizadas al inicio de la pandemia de COVID-19, que apuntaban a un incremento de un millón de personas (el aumento ha sido de 319.000 personas más en situación de pobreza respecto a 2020)”. Todo hay que decirlo y reconocer que el Escudo Social impulsado por el Gobierno ante la pandemia ha permitido que un millón y medio de personas ha evitado entrar en situación de pobreza durante la COVID-19: “Sin embargo, esta cifra no puede ocultar la gravedad de una situación que nos coloca como el cuarto país en Europa con más personas en situación de pobreza y exclusión social, unas cifras que ya venían empeorando antes de pandemia, y cuyo impacto no ha hecho más que agravar”.
En la citada presentación se hizo especial hincapié en que es muy preocupante “la situación de los hogares monoparentales con uno o más menores a cargo: más de la mitad, el 54,3 %, se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, 4,5 puntos porcentuales por encima de la registrada en 2020, y la más alta desde 2014, año a partir del cual comienzan los registros de esta nueva metodología. La vivienda y los suministros básicos se han convertido en un quebradero de cabeza para los hogares en situación más vulnerable. Así, el 36,2 % de las personas en situación de pobreza refiere gastar más del 40% de su renta en la vivienda, mientras el 14,3% de la población española no puede mantener su hogar a una temperatura adecuada. Respecto a las dificultades para llegar a fin de mes, el 44,9 % de las personas presentan alguna clase de dificultad, una cifra ligeramente inferior a la del año pasado. Sin embargo, debe destacarse que se registra un importante descenso de personas que llegan con mucha dificultad a fin de mes: de 4,7 millones en 2020 a 4,1 millones en 2021”.
Hay una novedad que se resalta en este estudio que considero de especial interés social. Me refiero al nuevo perfil de pobreza porque hay un incremento de las personas pobres con empleo y de las personas pobres con estudios medios y/o universitarios, frente a los dos de estudios anteriores, desempleo y bajo nivel de estudios. Personas con educación superior alcanzan una tasa AROPE del 10,4 %: “Además, han crecido en un 16,2 % las personas ocupadas en situación de pobreza o exclusión social, mientras el grupo de las personas paradas sigue siendo el que más sufre: el 58,6 % está en AROPE”. Al final, los datos de este informe revelan que la pobreza en este país se está convirtiendo en algo estructural, con muchos niveles intervinientes a tener en cuenta.
Una vez más, si grave es esta situación como país, lo que el estudio revela es que se recrudecen las desigualdades territoriales por Autonomías. Vuelve a dividirse España en dos mitades, Norte y Sur, donde sale perdiendo de forma abrumadora esta última. Si se compara en AROPE, las tasas más bajas son de Navarra y País Vasco, con el 14,7 % y el 16 % respectivamente. Las más altas se registran en Andalucía y Extremadura, ambas con el 38,7 %. En el informe se expresa literalmente que “el territorio es una significativa fuente de desigualdad y la cohesión territorial debería ser, no solo desde un punto de vista formal, un importante objetivo político”.
Junto al informe general, recomiendo la lectura del Resumen Ejecutivo del estudio, porque permite tener una visión completa de lo anteriormente expuesto, a través de veintidós páginas excelentes para comprender el alcance real del exhaustivo trabajo científico llevado a cabo por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES), que ofrece datos para quien corresponde asumirlos e intervenir para mejorar los resultados en la transformación del país y su Bienestar Social. Las dianas de la pobreza muestran que la población pobre y las personas con discapacidad sufren de forma clara la inferior calidad de vida que soportan con respecto al total de la población.
Junto a lo anterior es de especial interés analizar también el informe realizado por Comunidades Autónomas, para bajar al detalle de la territorialidad y lo que supone en este país tan invertebrado. Con independencia de que cada persona debe analizar ,los datos según sus posiciones previas de interés social, incluyo en este artículo determinados datos para facilitar la comprensión del informe. Comienzo por la importancia que se da a la territorialidad en el informe: “Desde hace muchos años este informe viene mostrando las grandes disparidades en la calidad de vida de las personas según el territorio donde viven. Nuevamente, debe insistirse en que las desigualdades territoriales no aparecen de la nada. Es cierto que la pobreza y la exclusión social se distribuyen diferencialmente en los territorios en función de la configuración histórica de las comunidades autónomas, la posición geográfica, la naturaleza de la economía y la evolución del PIB, la distribución de la población y otros aspectos estructurales; pero también dependen de la gestión política, la inversión pública del Estado, la inversión de fondos europeos y las políticas comunes, es decir, de las distintas estrategias de cohesión e integración social que se ponen en marcha en los distintos niveles de la administración -local, regional, nacional, europeo-. Todo ello es importante, especialmente en estos tiempos –no solo a causa de la pandemia–, también porque parece reactivarse el interés por enfrentarse de una vez al problema de la financiación territorial. En los términos que interesan aquí, el territorio es una significativa fuente de desigualdad y la cohesión territorial debería ser, no solo desde un punto de vista formal, un importante objetivo político”.

Cuando se analiza en el informe la pobreza en las Comunidades Autónomas, las principales conclusiones obtenidas en el análisis del AROPE también son aplicables a la tasa de riesgo de pobreza, es decir, la desigualdad territorial es muy elevada, existe una clara diferenciación norte-sur y un deterioro en función de los objetivos de la Agenda 2030. La distribución regional de la tasa de riesgo de pobreza en 2021 y los datos para comparar la evolución con respecto al año 2008, 2015 y 2020 se pueden verificar en los gráficos del informe: ”En primer lugar, tal como sucede prácticamente todos los años, en 2021, Andalucía, Extremadura y Canarias mantienen las tasas más altas de población en riesgo de pobreza, con cifras entre el 32,3% y el 30,1 %. Por otra parte, Navarra con el 9,8% y País Vasco, con el 12,2% son las de mejor desempeño:

Se vuelve a apreciar respecto del informe del año pasado, que “algunas regiones que históricamente han presentado menores tasas de pobreza sufren un deterioro significativo de sus datos, mientras que se ha producido una mejora en otras que, a lo largo de los años, han sido más castigadas por la pobreza. En este sentido, debe destacarse la agresiva evolución registrada en Baleares, País Vasco, Castilla y León y Andalucía, con incrementos en su tasa de riesgo de pobreza entre el 25% y el 13%, con tasas que se elevaron en 3,5, 2,2, 2,8 y 3,8 puntos porcentuales sobre las de 2020. Por otra parte, Canarias, Asturias y Galicia registraron mejoras entre el 5% y el 10%, con reducciones de 1,5, 1,8, y 1,9 puntos porcentuales respectivamente y Cataluña y Cantabria con mejoras superiores al 10% y 1,9 y 2,6 puntos porcentuales, respectivamente”.
La pobreza severa es otra realidad lacerante: “el 47 % de las personas pobres están en pobreza severa, esto es, casi la mitad de las personas pobres viven en hogares con un ingreso inferior al 40% de la renta mediana nacional que, en términos absolutos, equivale a 530 € mensuales por unidad de consumo. Con respecto al año pasado, la cifra ha crecido en 2 puntos porcentuales (45 % en 2020) lo que evidencia un incremento en la intensidad de la pobreza; esto es, para este año no solo hay más personas pobres sino que son aún más pobres de lo que lo eran el año anterior. En la actualidad, el 10,2% de la población española está en pobreza severa, cifra que es siete décimas superior al 9,5% registrado en 2020. Sin embargo, este moderado incremento oculta importantes variaciones a nivel regional. Éste último año, la tasa de pobreza severa ha aumentado en 12 comunidades autónomas. Destaca especialmente el incremento en La Rioja (3,2 puntos porcentuales, 81 % de crecimiento), en Baleares (3,2 puntos porcentuales, 52 % de crecimiento) y en Andalucía (4,3 puntos porcentuales, 37 % de crecimiento). Por otra parte, la pobreza severa se ha reducido intensamente en Cantabria (-2,7 puntos porcentuales; -31 %), Cataluña (-2,3 puntos porcentuales; -25 %) y la C. Valenciana (-2,3 puntos porcentuales; 17,5 %), y más moderadamente en Asturias y Galicia.

No quiero abrumar con más datos, porque los aportados son muy significativos. Los diferentes Informes citados están a nuestra disposición y, sobre todo, de las Autoridades Públicas, a quienes corresponde tomar medidas urgentes, algunas de emergencia social, para paliar la situación actual en de pobreza en Andalucía. Conocer con datos científicos que 2.738.318 ciudadanos y ciudadanas en Andalucía, es decir un 32,3% del total de población, están viviendo la pobreza en sus vidas y, de forma más aguda, la pobreza severa en un porcentaje del 8,1% del total, es decir, casi un millón y medio de personas, son cifras lo suficientemente elocuentes que confirman que algo no estamos haciendo bien en esta Comunidad, porque contra datos no valen argumentos. Medidas como el ingreso mínimo vital (IMV), el incremento del salario mínimo y los ERTEs, han paliado en parte estas cifras, pero se demuestra con este informe que a pesar de ello Andalucía arrastra una pobreza que no le permite levantar cabeza desde la corresponsabilidad social y territorial. Lo decía al comenzar este artículo: el Escudo Social que impulsó el Gobierno ante la pandemia ha permitido que un millón y medio de personas haya evitado entrar en situación de pobreza durante la COVID-19: “Sin embargo, esta cifra no puede ocultar la gravedad de una situación que nos coloca como el cuarto país en Europa con más personas en situación de pobreza y exclusión social, unas cifras que ya venían empeorando antes de pandemia, y cuyo impacto no ha hecho más que agravar”.
Recientemente he publicado en este cuaderno digital un artículo, Los nadies sufrirán la supresión del impuesto de patrimonio en Andalucía, que puede ser de utilidad plena para darse cuenta de que cualquier medida regresiva en Andalucía para obtener recaudación pública en beneficio de los que menos tienen, los pobres citados en el informa anterior, nos debería preocupar y mucho ante la realidad expuesta con cifras elocuentes por sí mismas. Lo digo una vez más: ahí están los datos anteriormente expuestos, desnudos, junto a la gran pregunta que nos compromete a todos, qué hacer en una contraescuela del mundo al revés en nuestro país. En mi Comunidad Autónoma. Personalmente, lo tengo claro: compartir con datos, que sólo con un gobierno de Estado o Comunidad Autónoma, pre-ocupado (así, con guion) por la desigualdad actual económica, laboral y social en la población, no cualquier gobierno, porque todos no son iguales, que dicte leyes con urgencia para solucionar esta situación transformando la sociedad española, podremos avanzar en derechos y libertades que mejoren las condiciones de vida para salir de la pobreza en cualquiera de sus estadios, que afectan a millones de ciudadanos en este país, de andaluces y andaluzas, niños y niñas sobre todo, los más desfavorecidos, los pobres severos, los nadies.
CLÁUSULA ÉTICA DE DIVULGACIÓN: José Antonio Cobeña Fernández no trabaja en la actualidad para empresas u organizaciones religiosas, políticas, gubernamentales o no gubernamentales, que puedan beneficiarse de este artículo; no las asesora, no posee acciones ni recibe financiación o prebenda alguna de ellas. Tampoco declara otras vinculaciones relevantes aparte de su situación actual de persona jubilada.